Una chispa
9/8/202310 min read
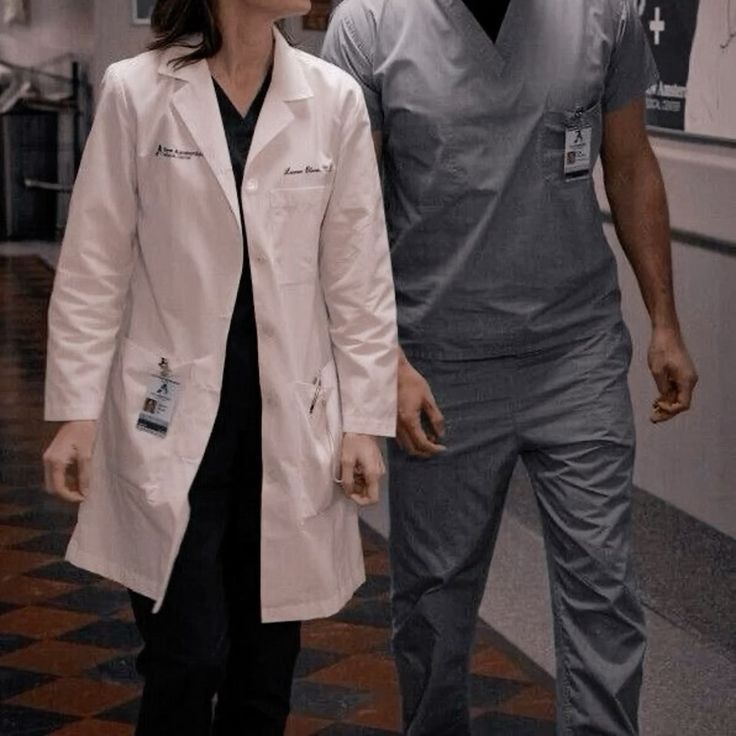

Él y yo nacimos y crecimos en Ashland, pero no fue hasta que entramos al hospital Memorial para hacer la pasantía cuando nos conocimos. Antes, ninguno de los dos habíamos coincidido en el mismo círculo, porque a diferencia de mí, su mundo se extendía más allá de los horizontes de Oregón. Él estudió la carrera de medicina en la Universidad de Columbia en Manhattan, lo supe en mi primer día en el hospital, cuando todos los médicos y enfermeras hablaban del joven graduado con honores. Pronunciaban su nombre y sin falta añadían que no podían creer que un egresado de una de las mejores universidades del país hubiera elegido volver y hacer su internado en una ciudad tan pequeña como la nuestra. Unos decían que era una decisión estúpida, que si hubieran estado en su lugar nunca hubieran regresado, mientras que a otros les parecía maravilloso porque su presencia dotaba de cierta distinción al Memorial. Lo importante es que todos tenían una opinión de él sin siquiera conocerlo, todos menos yo, porque hasta ese lunes de julio, jamás había escuchado su nombre, Ian Brown.
Nunca olvidaré la primera vez que lo vi, porque al hacerlo, una chispa se encendió en mi pecho, propagando su fuego con la velocidad de un relámpago zigzagueante. Recuerdo que quise sofocarlo, pero fue inútil, su cuerpo encajaba perfecto en mi rompecabezas del deseo.
—¡Por Dios! —exclamó el jefe de cirugía, Robert Preston, cuando choqué con él por haber caminado todavía con los ojos puestos sobre Ian.
—¡Cuanto lo siento! —respondí apenada.
—¿Podrías poner atención cuando camines? —indicó con aires de grandeza—. Juro que estos jóvenes internos solo vienen a poner a prueba mi paciencia —murmuró entre dientes y luego se marchó, no sin antes lanzarme una mirada cargada de irritación.
Entonces una risita llamó mi atención, y cuando alcé la vista para buscar su origen, me quedé congelada en el sitio porque ese sonido de cascabeles le pertenecía nada más y nada menos que a él.
—¿Te parece gracioso? —le pregunté con aire molesto, aunque en el fondo me estaba muriendo de la vergüenza.
—Un poco.
No dije nada y solo continué mi camino, y mientras lo hacía, vi cómo cogía su vaso de la máquina dispensadora de café y me seguía a toda prisa.
—Me llamo Ian, ¿y tú? —Más silencio—. ¿Eres paciente o vienes a hacer tu internado?
Inspiré hondo y me detuve.
—¿Qué es lo que quieres?
—Tu nombre.
—¿Haces esto con todas las personas que conoces? ¿Acaso estás loco? Yo podría ser una asesina serial en potencia, ¿lo sabes?
Ví la sonrisa que se guardó entre las comisuras de sus labios, pero antes de que lograra responderme, el Jefe de Cirugía gritó desde el fondo del pasillo llamándonos la atención.
—Ian, Helena, ¿cuánto tiempo más planean hacernos esperar?
Entonces sí sonrió y mostró los dientes cuando lo hizo. Eran tan blancos como la nieve que caía en la ciudad cada noviembre para anunciar que el final del otoño estaba cerca.
—Es un placer conocerte, Helena —murmuró en mi oído y después le sopló a su café.
No pude evitar sonreír porque la situación era tan absurda que parecía irreal. Al menos en mi vida esas cosas no pasaban, eran escenas que solo podía esperar encontrar en los libros o en películas.
Visto en perspectiva, es fácil entender por qué me enamoré de él. Su manera de vestir tan sencilla, con vaqueros azules, zapatillas negras y una playera básica me hizo pensar que era un hombre que no sentía la necesidad de impresionar a los demás. Además, era un hombre que ponía todo su corazón y esfuerzo en lo que hacía. Eso me imponía y al mismo tiempo, me inspiraba. Sobre todo porque en mi vida no existía ningún punto de comparación, ni siquiera el de mis padres, que, pese a su devoción al trabajo, siempre me parecieron más del tipo «el trabajo es deber».
—Creo que todos exageran —mencionó Tracy a la hora del almuerzo—. Hablan de Ian como si fuera el hijo pródigo de la medicina o algo así. Quiero decir, es bueno, pero no más que yo.
La miré brevemente.
—O que tú —añadió.
Mordí mi emparedado de pollo para mantener la boca ocupada.
—¿Se puede saber de qué están hablando? —preguntó Daniel mientras tomaba asiento con nosotras.
—Le decía a Helena mi opinión sobre Ian.
—¿Ese tarado? ¿Por qué tiene a todos hablando de él?
Tracy me lanzó una mirada que no auguraba nada bueno.
—A todos menos a Helena. Ella no ha dicho ni una sola palabra.
Le di una patada por debajo de la mesa cuando una alerta hizo sonar nuestros localizadores.
—¿Es en serio? —preguntó Daniel sin probar bocado.
Cuando acudimos al llamado, Ian ya estaba con la doctora Williams revisando a una paciente que acababa de ser trasladada en ambulancia.
—No sé qué parte de la palabra emergencia no entendieron, pero se quedarán fuera del caso. Ian, por favor llévala a rayos X y llama al doctor Taylor, es probable que esta chica necesite una operación de emergencia. El resto, fuera de mi vista.
Daniel palideció.
—¿Y qué se supone que haremos nosotros?
A la doctora se le escapó un suspiro de impaciencia y sin titubear nos ordenó que fuéramos a urgencias para apoyar con los heridos de un accidente de ciclismo.
—No entiendo cómo logró llegar antes que nosotros —gimoteó Tracy al tiempo que limpiaba la sangre de un hombre que no dejaba de coquetearle.
—¿Qué importa? Es un idiota. Por su culpa estamos aquí y no en el quirófano asistiendo al doctor Taylor —agregó Daniel que lo sujetaba con fuerza para que dejara de moverse.
Ninguno de los dos podía saber que lejos de molestarme, curar a esas personas era como detenerme por un instante en medio de una maratón, pues sentirme exhausta la mayor parte del tiempo fue un defecto que siempre tuve. Tal vez la razón era que en el fondo gastaba tanta energía tratando de no perder la cabeza, que finalmente me quedaba muy poca para llevar a cabo el resto de las tareas. Es por eso que mientras ellos se quejaban, gruñían y resoplaban, yo guardaba silencio. Al menos hasta que, un par de horas más tarde, Ian salió de la operación uniéndose a nosotros en los vestidores.
Canturreaba cuando llegó. Era un sonido encantador que no encajaba para nada con el halo de decepción que Tracy y Daniel llevaban consigo. Reconocí la melodía en seguida, era «Can’t Help Falling in Love» de Elvis Presley. No pude evitar sonreír. Escuchar cantar a otros siempre me pareció un placer tan simple, al igual que el hecho de hacerlo.
—¿Y bien? ¿Cómo te fue? —preguntó Tracy interrumpiendo el momento.
—Él no te dirá nada —dijo Daniel.
Ian lo miró por un segundo y después de un breve silencio, retomó la letra donde la había dejado.
—¿Lo ves? —añadió con enfado.
Éramos una mezcla extraña. Por un lado estaba Tracy, a quien podría describir como la típica chica risueña que adoraba llevarse bien con todos, es decir, el opuesto perfecto de Daniel, cuyo desprecio nos habíamos ganado por el simple hecho de existir. Luego estaba Ian, de quien jamás pude tener una opinión objetiva por la irrevocable atracción que me provocaba, y finalmente estaba yo, la joven jodidamente nerviosa que durante los rondines tenía que hacer ejercicios de respiración para calmar los malditos nervios. Lo único que teníamos en común era que los cuatro habíamos nacido en Ashland y que estábamos haciendo nuestro internado en el Memorial. Imagino que por esa razón fue natural que termináramos hablando sobre cómo descubrimos que la medicina era «lo nuestro». Lo recuerdo bien porque ahí fue que lo supe: a Ian y a mí nos separaba una distancia enorme. Quizá nuestros caminos eran paralelos, pero definitivamente avanzábamos a velocidades distintas, porque mientras él sabía a dónde iba desde que era prácticamente un niño; a mis veinticinco años, yo no dejaba de sentirme como un pulpo en patines. Sin saber si avanzaba, retrocedía o me movía hacia los lados.
—¿Tú qué dices? —me preguntó Daniel.
Jalé mi brasier por detrás de mi espalda, reajustándome los senos para que se acomodaran.
—No me hagas decirlo.
Tracy y él se miraron, y en seguida su expresión cambió, se tornó más indagadora, como si súbitamente hubieran decidido no darse por vencidos hasta dar con la verdad para así satisfacer su insaciable curiosidad. Por fortuna sus talentos como inquisidores dejaban mucho que desear.
—Anda, Helena, solo faltas tú —suplicó Tracy.
Todos tenían los ojos puestos en mí y yo los tenía sobre Ian. Él era el único cuyo rostro no demostraba el caprichoso anhelo de saberlo. Tal vez no le parecía correcto presionarme solo para escucharme decirlo. Esa fue la primera pista que sin intención me dió y con la que intuí que él no era la clase de hombre inmaduro que deseaba algo tan solo porque no podía tenerlo.
—Esa es historia para otro día —respondí distraída antes de levantarme con la excusa de ir al baño.
Me dirigí hacia la máquina de café, le metí un par de monedas e hice un buen repaso de lo que veía mientras esperaba mi espresso: la recepción del hospital, el ir y venir de los enfermeros, la sala de espera, en donde una señora hablaba por teléfono con un marcado acento italiano y por último, el inmenso ventanal con vista a la ciudad. Era de madrugada. Todo estaba quieto y en silencio. Me quedé un minuto con la mirada pérdida en algún lugar entre las nubes y las luces de las farolas, pensando que si algo tan oscuro podía ser hermoso, entonces yo no debía estar tan mal.
Entonces, como si fuera una señal para iluminarme un poco por dentro, llegó Ian.
—Aquí estás. ¿Todo bien?
Al escuchar su voz me enderecé enseguida y me volví hacia él. Su cabello rubio era un poco más corto de lo que lo tiene ahora y le dibujaba una sombra en el rostro cuando inclinaba la cabeza.
—¿Por qué quieres saberlo? —Agarré mi vaso y nos sentamos en las sillas vacías junto al corredor.
—Te veías un poco ansiosa allá adentro.
—Créeme, he estado peor.
—¿Qué quieres decir? ¿Acaso estás enferma?
Su presencia y su voz desprendían un interés al que me costaba hacer frente, tal vez por eso no me salía la voz, pero después de un sorbo de café finalmente pude responder.
—Depende de a quién le preguntes. Mis padres te dirían que no, que lo mío solo es debilidad de carácter.
Tragó saliva y apartó la vista.
—Lo siento.
Intenté sonreír.
—Descuida, la opinión de mis padres no es nada comparado con el criterio que tengo de mí misma.
—¿Qué?
—Soy muy dura conmigo.
—En esta profesión, ¿quién no lo es?
Suspiré sonoramente.
—¿Puedo decirte algo?
—Claro. —Simuló que cerraba los labios con sus dedos, como si se tratara de un zíper.
—Creo que voy a ser parte de las nefastas estadísticas.
—¿De qué hablas?
—De los desertores. Ya lo dijo el doctor Preston, sólo el cinco por ciento logra terminar el internado.
—No digas eso.
—Solo estoy siendo realista. Tracy y Daniel son demasiado competitivos, aunque no lo suficiente para alcanzarte. Y yo… bueno, basta con echarme un vistazo para saber que he llegado a mi límite.
—Si me lo preguntas, lo más difícil es llegar hasta aquí y tú ya lo hiciste. El resto se trata de concentración y confianza.
Por primera vez desde que comencé la carrera de medicina, dudé. Suena ridículo, pero siempre tuve un patrón de pensamiento tan marcado que pocas veces me concedía el cuestionarlo. Y él fue el percance más inesperado de mi vida en años que me empujaría a hacerlo.
—¿Qué hay de ti, chico Columbia? —dije para cambiar el tema.
Tomó aire bruscamente.
—Entonces lo sabes.
—¿Quién no? Eres la comidilla de todos.
—Lo odio. —Se encogió de hombros.
—Algunos dicen que nuestro pasatiempo nacional es el béisbol. Al igual que Erma Bombeck, yo creo que son los chismes, y tú, querido, eres el aliciente principal en este momento. Pero descuida, lo olvidarán pronto.
Soltó una risita encantadora antes de inclinarse hacia mí, y cuándo lo miré de cerca, lo ví de verdad. Su cabello rubio era tan claro como la arena del desierto bajo el sol del mediodía. Tenía una nariz fina y respingada, de esas caprichosas que quieren apuntar a lo más alto, pero se quedan solo en el intento. Una mandíbula suavemente hundida, de líneas bien marcadas, y la amplitud de sus hombros bajo la camisa azul del uniforme me hicieron preguntarme cómo sería sumergir la nariz en su cuello para poder abrazarlo.
—¿Entonces te gusta la comedia?
—La buena, sí. Me encanta. —Hice girar el café dentro del vaso y contemplé el pequeño remolino agitándose en el interior—. Cuando te acostumbras a ver el mundo en escala de grises, el buen humor se convierte en tu caja de colores… —dije sin preámbulos y sonreí, pero por más que me esforcé en evitarlo, pude sentir cómo mis palabras me causaban un escozor en los ojos.
—¿Qué hay de tu razón?
—¿Mi razón?
Puso su mano sobre mi rodilla y yo no podía dejar de mirarla.
—Sí. ¿Cómo descubriste que querías ser médico?
Me dí unos golpecitos en la barbilla con el dedo antes de responder.
—¿Por qué tanta fijación con el tema? No lo entiendo. ¿Acaso es más importante el cómo en lugar del qué?
—No. Es solo que…
—¿Qué?
Ian alzó la vista y dió un leve respingo ante mi molestia.
—Tú pareces diferente al resto. No te esfuerzas por adular a los doctores ni por ser vista. Te concentras en hacer lo tuyo y además lo haces muy bien.
—Es que así es más sencillo. Vivir —aclaré.
—Ya.
Se quedó mirándome y al instante supe que mi respuesta no le había sido suficiente.
—Está bien. Te lo diré. Pero solo porque pareces ser una buena persona. —Me sonrió y los nervios regresaron. Me temblaban los labios, porque no se trataba solo de abrir la boca, sino también el corazón—. ¿Quieres la versión corta o la larga?
—La larga.
Lo consideré unos instantes. Ian tenía varias cosas que me desarmaban: una personalidad discreta, incluso más que la mía y era agradable charlar con él, sin mencionar que me parecía el hombre más guapo que había visto en mi vida.
—A diferencia de ustedes, yo nunca sentí el llamado para salvar vidas, en plural, solo una. Verás, cuando estaba en el instituto, fue tanta mi desesperación por dejar atrás la ansiedad que me diagnosticaron a los catorce años y tanta mi decepción hacia los doctores y tratamientos, que me juré a mí misma que yo encontraría la cura definitiva para mi padecimiento. Así que, cuando mis padres me preguntaron lo que quería estudiar, sin pensarlo dos veces respondí «medicina». Era muy ingenua en ese entonces. —Me bebí el café de golpe.
—Toda investigación médica surge de la necesidad. ¿Lo sabes, no?
La ausencia de compasión en su voz me gustó.
—Sí, pero fui muy ambiciosa e ilusa.
Negó con la cabeza.
—Si uno no busca su propio bienestar, ¿quién más lo hará? Nadie. —Tenía luz en su mirada, como si en el cielo de sus ojos volara una bandada de luciérnagas.
O tal vez era cosa mía. Solo recuerdo que pensé que era hermosa y deseé verla por el resto de mis días.
© 2024. Todos los derechos reservados.
